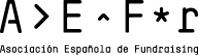Celia Andreu-Sánchez: “La neurociencia contribuye a hacer la comunicación más efectiva”
Celia Andreu-Sánchez es profesora Titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), investigadora del Instituto de Neurociencias de la UAB y doctora en Comunicación y Neurociencia. Participará en el Digital Fundraising Hub 2025, que organiza la AEFr y que se celebra el próximo 16 de octubre en Barcelona, en el que abordará la vinculación entre ‘Comunicación y cerebro: Nuevas fronteras desde la neurociencia’
Conversamos con ella en el Blog de la AEFr sobre cómo ha evolucionado la neurociencia y la comunicación.
En las últimas décadas, los avances tecnológicos han permitido a la neurociencia explorar el cerebro de forma no invasiva, abriendo nuevas posibilidades para su aplicación en los procesos comunicativos. ¿En qué momento se encuentra la relación entre comunicación y neurociencia?
El estudio del cerebro de manera no invasiva se remonta a hace más de un siglo; sin embargo, durante gran parte de ese tiempo su aplicación se ha centrado principalmente en los ámbitos neurofisiológico y clínico. El campo de la comunicación, por su parte, apenas ha comenzado a interesarse por la perspectiva neurocientífica hace unas pocas décadas. En la actualidad, son múltiples los grupos de investigación en todo el mundo que trabajan en consolidar y ampliar el conocimiento sobre cómo responde el cerebro a los procesos comunicativos en tiempo real y de manera no invasiva. Gracias a estos avances, se está alcanzando un nivel de comprensión que permite aplicar dichos hallazgos a diversos entornos comunicativos, con el objetivo de hacer la comunicación más efectiva.
¿Qué estrategias de creación de contenidos audiovisuales basadas en evidencias neurocientíficas pueden contribuir a optimizar el impacto de las campañas de fundraising en las audiencias?
Hay múltiples. Por ejemplo, en nuestro grupo de investigación, hemos descubierto cómo el tipo de montaje audiovisual impacta en la atención y la comprensión de los espectadores. Cuando estés haciendo un audiovisual, en el momento que desees aumentar la atención del espectador introduce muchos cortes de plano, mientras que en el momento que aspires a que el espectador comprenda y procese el mensaje, elimínalos. Otro ejemplo estaría relacionado con la presencia o ausencia de personas en las campañas para gestionar la atención del espectador. También se ha observado un incremento de empatía cuando la comunicación ocurre de manera presencial en comparación con la mediada por una pantalla.
Si una entidad del Tercer Sector quiere empezar a aplicar la neurociencia en sus estrategias de comunicación para generar mayor engagement con sus públicos, ¿qué le recomendarías?
Si tiene presupuesto puede formar al propio equipo de comunicación sobre los avances existentes al respecto. En caso contrario, puede contratar a profesionales que puedan ofrecerle el servicio. Idealmente, además de basar el diseño de su contenido comunicativo en lo que se sabe, podría evaluar sus propios materiales para optimizarlos y alcanzar la máxima efectividad posible. En cualquier caso, las investigaciones neurocientíficas sobre los procesos perceptivos de los mensajes no deben desplazar las investigaciones de mercado más tradicionales como las encuestas, los grupos focales o el análisis de métricas digitales, sino complementarlas para obtener una visión más integral del impacto comunicativo.
La convergencia entre las ciencias de la comunicación y la investigación neurocientífica está dando lugar a nuevas formas de comprender fenómenos como la percepción, la emoción o la conciencia, a través de disciplinas como la neurocinemática y la neuroestética. Puedes presentar brevemente estas tendencias.
El término neurocinemática se acuñó a principios del siglo XXI para referirse al estudio del cine a través de herramientas neurocientíficas, del mismo modo que la neuroestética aborda la relación entre arte, belleza y cerebro. Algo semejante ocurre en muchos otros campos en los que la investigación neurocientífica se ha incorporado de manera innovadora. Es cierto que esta tendencia ha generado la proliferación de etiquetas -casi un “neurotodo”-, pero lo relevante es que la perspectiva del estudio del cerebro se aplica cada vez más a entornos y procesos que hasta hace poco se abordaban únicamente desde miradas sociales o psicológicas. Profundizar en cómo el cerebro responde ante fenómenos comunicativos como los mencionados aporta una dimensión biológica y cuantitativa que puede complementar de manera valiosa los enfoques ya existentes.
¿Qué peso crees que va a tener en cinco años (2030) la neurociencia en el fundraising y la comunicación?
De aquí a 2030 es muy probable que la neurociencia tenga un peso creciente en el fundraising y la comunicación, aunque con matices importantes. La investigación en neurociencia en el ámbito de la comunicación se está expandiendo. En la medida que los creadores de mensajes comunicativos en el área del fundraising se formen en las nuevas oportunidades que este campo ofrece, se verá incrementado. Además, se debe analizar como una aproximación que complementa a la investigación tradicional; pero, como todo, precisa de inversión al respecto.
¿Por qué no hay que perderse el Digital Fundraising Hub 2025?
El Digital Fundraising Hub 2025 propone un espacio de formación, reflexión y visión de futuro para los participantes. Con charlas sobre IA, liderazgo y neurociencia, los asistentes pueden aprender de campos que quizás no están en su día a día. Más allá del conocimiento adquirido, lo más valioso de este tipo de encuentros son las ideas que nacen al escuchar a los demás: conexiones inesperadas, perspectivas nuevas y la motivación para repensar estrategias en la propia organización. Además, al tratarse de un evento presencial, la posibilidad de conversar con colegas y generar redes de contacto convierte la experiencia en un espacio inspirador y fructífero, donde la innovación y el intercambio humano se combinan para proyectar juntos el futuro del fundraising.